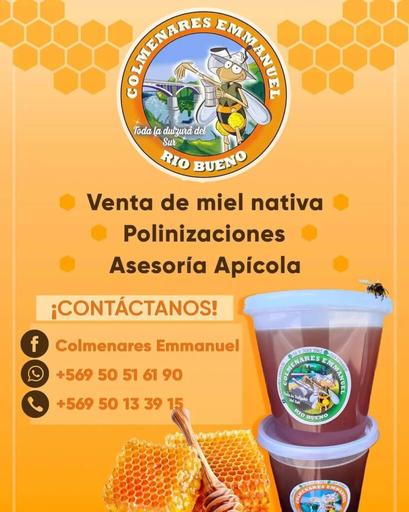Ante un nuevo sistema frontal que afecta a gran parte del territorio nacional, la
doctora en matemática y ciencias de la ingeniería Javiera Barrera, asegura que los
desastres naturales suelen afectar múltiples componentes en una misma zona
geográfica en un periodo corto de tiempo por lo que los sistemas de respaldos no
suelen ser suficientes, lo que se ve agravado porque las fallas serán más lentas de
reparar debido a problemas en otra infraestructura crítica.
Un innovador estudio sobre simulación de fallas y diseño de redes que comprometen
infraestructura crítica en zonas propensas a eventos climáticos extremos, fue desarrollado por
Javiera Barrera, directora del Doctorado en Ingeniería Industrial e Investigación de
Operaciones en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
Con un doble doctorado en Matemáticas y Ciencias de la Ingeniería, Javiera Barrera es
considerada experta en el modelamiento de fallas y resiliencia de sistemas, y mediante este
estudio ofrece valiosas perspectivas para pensar cómo deben ser las redes que sean capaces
de sortear fallas producidas por desastres naturales como sistemas frontales extremos
pronosticados para esta semana y otros producto del cambio climático en términos globales.
Mediante técnicas de simulación ha estudiado el comportamiento de sistemas complejos
cuyas componentes tienden a fallar simultáneamente, destacando la importancia de
considerar la interdependencia en las fallas de componentes en infraestructuras críticas.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una alerta por un nuevo sistema frontal
para la zona centro y sur del país, que se iniciará el jueves 13 de junio y se extenderá hasta la
noche del día siguiente. Se pronostican lluvias intensas, vientos de hasta 60 km/h y posibles
nevadas en la cordillera, lo que podría significar nuevos cortes de servicios críticos.
“Al observar la vida útil de los componentes de un sistema, vemos que la confiabilidad del
sistema suele estar sobreestimada debido a que se desestiman las fallas geográficamente
correlacionadas”, explica Javiera. Agrega que los sistemas están diseñados para soportar fallas
aisladas, pero un desastre de origen natural suele afectar múltiples componentes en una
misma zona geográfica en un periodo corto de tiempo por lo que los sistemas de respaldos no
suelen ser suficientes, lo que se ve agravado porque las fallas serán más lentas de reparar
debido a problemas en otra infraestructura crítica.
Según Barrera, diseñar sistemas que sean capaces de lidiar con estos desafíos requiere contar
con modelos que capturen estas fallas simultáneas. “Si se continúan despreciando estos
efectos se corre el riesgo de diseñar incorrectamente, dicho en simple, al ignorar ciertos
riesgos se compraría un seguro de accidentes contra riesgos menos probables”.
Una de las aristas de este estudio busca determinar el comportamiento de la vida del sistema
cuando posee un gran número de componentes, ofreciendo una base teórica para aproximar
sistemas reales para los cuales no es posible calcular la interacción precisa entre componentes.
“Al comprender mejor estos sistemas podemos mejorar la metodología para estimar, simular y
diseñar los sistemas reales”, explica la especialista. De este modo, Barrera y sus colaboradores
han utilizado estos modelos para mostrar que la confiabilidad de una red de fibra óptica frente
a un desastre natural queda muy sobreestimada porque el análisis no solo debe considerar
que alguno de sus componentes fallan a causa, por ejemplo, de un terremoto; sino que
además hay componentes inoperativos por quedar desenergizados.
Su investigación sugiere que las decisiones de inversión en infraestructura deben tener en
cuenta estas diferencias, reconociendo que una red eléctrica confiable debe evitar fallas
frecuentes, a la vez que debe ser resiliente para recuperarse rápidamente si ocurren
interrupciones debido a eventos climáticos extremos. En este sentido, Barrera resalta que para
los hogares los costos de no disponer de electricidad hoy son mayores que hace diez años.
“Antes usábamos diferentes fuentes de energía: gas, parafina, electricidad y gasolina; si faltaba
una se podía reemplazar por otra en otras palabras teníamos diversificado el riesgo de falta de
energía. Ahora estamos concentrando el riesgo en electricidad pero esta concentración de
riesgo, debe ir acompañada de una discusión sobre los niveles de servicio y la definición de
medidas de contingencia para sobrellevar los cortes eléctricos que ocurrirán”, dice.
Para Barrera, es muy importante que en el futuro cercano se realicen esfuerzos entre todos los
actores públicos, privados y de la academia para contar con mayor información sobre las
infraestructuras existentes. “La investigación científica es fundamental para la toma de
decisiones estratégicas bajo incertidumbre donde se debe balancear el costo de prevención
con el riesgo de fallas masivas. Sólo así podremos mejorar las simulaciones y tener
predicciones sobre la frecuencia de estos eventos y el potencial número de personas
afectadas. En un país propenso a desastres naturales como Chile, este tipo de estudios hace
posible entender los compromisos entre la magnitud de las interrupciones en estos eventos
y su frecuencia, permitiendo generar estrategias de inversión en infraestructuras críticas».
Este tipo de herramientas para el sector público y privado permiten implementar más y
mejores medidas que minimicen las interrupciones de servicios vitales durante eventos
climáticos extremos. A modo de ejemplo, apoya la planificación de redes de
telecomunicaciones más robustas y en la construcción de sistemas eléctricos más resistentes a
terremotos y/o incendios forestales. Chile no es la única región que enfrenta estos problemas,
California y la costa oeste de México tienen desafíos similares.
Barrera destaca que la comunidad científica internacional está sentando las bases para futuras
soluciones complementando líneas de investigación de diversas áreas STEM. “Estamos
empezando a caracterizar estos problemas, y aunque todavía no podemos ofrecer soluciones
completas, nuestros estudios pueden guiar las decisiones de inversión y estrategias de
resiliencia”, afirma. Sin embargo, aún falta información crucial, como la ubicación exacta de la
fibra óptica y las características del terreno, que son necesarias para hacer simulaciones más
precisas, explica. “Si tuviéramos esta información, podríamos transformar nuestros modelos
en sistemas de apoyo a la toma de decisiones mucho más efectivos”, concluye.